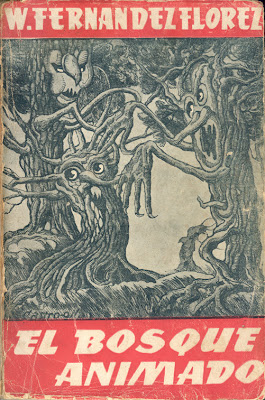Ayer murió Ching Ling Soo. Ayer la guerra civil terminó para siempre en este pueblo. Ayer murió aquí el Sr. Lincoln, y también el general Lee y el general Grant y otros cien mil que miraban al norte o al sur. Y ayer a la tarde, en casa del coronel Freeleigh, una manada de búfalos tan grande como todo Green Town, Illinois, cayó por un precipicio hacia la nada. Ayer una gran cantidad de polvo se sentó para siempre. En ese momento no me di cuenta. ¡Es terrible Tom, terrible! ¿Qué vamos a hacer sin esos búfalos? ¿Qué vamos a hacer sin esos soldados y esos generales Lee y Grant y Honest Abe? ¿Qué vamos a hacer sin Ching Ling Soo? Nunca imaginé que tantos pudiesen morir tan rápidamente, Tom. Pero así es. ¡Así es!
Ray Bradbury: El vino del estío
Unos niños juegan un verano de 1929 por las calles de un pequeño pueblo de Illinois. En uno de esos juegos descubren la casa de un anciano, entran, le preguntan, lo escuchan. Él les cuenta cosas de su juventud, de la guerra civil, de las luchas con los indios. Y es así como el protagonista, Douglas Spaulding, descubre que en aquel hombre vive un mundo entero; un mundo que está allí, vivo, pero que él no pudo conocer antes porque la última fuente de acceso directo era aquel anciano que de joven fue el coronel Freeleigh. El día que se entera de que el coronel acaba de morir, Douglas toma conciencia de lo que puede contener una vida, de lo que se pierde cuando desaparece un hombre. Y es lo que le cuenta, triste y asombrado, a Tom, su hermano pequeño.
Alcucilla
La palabra “alcucilla” no está en el diccionario de la RAE. ¡Maldita sea!
Aparece “alcuza”, que no sería sino un simple sinónimo de “aceitera”: recipiente metálico de vidrio o lata que se utiliza para servir aceite. Vaya mierda de diccionario.
Yo sé qué era una alcucilla; y qué forma tenía; y para qué servía. Y que hoy ya no exista la palabra no significa ni más ni menos que una parte de mi mundo se va muriendo poco a poco, y una parte de mí con él.
La Academia de la Lengua, por muy Real que sea, me está empezando a cabrear. Admiten en su diccionario oficial auténticas memeces con el lustre de la modernidad —“cheli”, pongamos por caso— y, en cambio, desprecian conceptos tan interesantes y con un significado tan profundo como “serendipidad” o evitan vocablos tan sentidos como “alcucilla”. Un día de estos voy a tener que decirles cuatro cosas.
Me duele que no esté “alcucilla”. Y es que hubo una época en que me sentí próximo a Douglas Spaulding y hoy me siento más cercano a un coronel Freeligh cualquiera.
Pero voy demasiado deprisa. Me disperso. Empezaré describiendo qué era una alcucilla: un recipiente semiesférico de lata con un tubo largo en el centro, delgado y ligeramente cónico, por donde salía el aceite de engrasar gota a gota. En casa estaba siempre cerca de la máquina de coser. Y servía para mantenerla a punto.
Cambios de paradigma: de la Singer al teléfono móvil
En casa había una máquina de coser Singer, pesada, negra y con preciosas letras y hojas de acanto doradas. Hubo, después, algunas más modernas, con mejor diseño, ligeras y coloridas, pero ninguna duró tanto ni trabajó tan duro y tan bien como aquella Singer fabricada en Estados Unidos Dios sabe cuándo.
A veces he pensado en ella como paradigma, como representación de un estilo no sólo de trabajo, sino también de vida. Alguna vez la vi por dentro: cientos de engranajes brillantes y pulidos, pequeñas ruedas dentadas ajustadas con precisión micromética; transmisiones que eran casi pura poesía hecha de acero en vez de con palabras.
En ella, mover los pies llevando el ritmo adecuado era una actividad casi erótica; observar el rodar de la rueda grande que transmitía y multiplicaba el giro en la pequeña, casi un ejercicio de meditación trascendental; escuchar el murmullo acompasado de todas las piezas trabajando al unísono y perfectamente coordinadas, algo parecido a una sinfonía mecánica. No exagero. Yo, que soy de letras, sentía auténtico respeto y admiración por aquella máquina de coser.
Era el ejemplo vivo de un diseño hecho para durar más de una vida, de un trabajo realizado para llegar por la noche a casa y dormir, ufano de ser uno de los obreros que la montaba; cuando el vendedor te la ofrecía no tenía pudor de decir el precio: sabía que sabías que era justo y que si no la comprabas era simplemente porque no podías, no porque pensaras que te estaba engañando.
Era una máquina que generaba orgullo desde el principio hasta el final de su vida. Orgullo en sus diseñadores, en los que organizaban la cadena de montaje, del primero al último de los obreros que construían cualquiera de sus piezas, del vendedor que la llevaba en el catálogo, del sastre que la adquiría para tirar adelante ese proyecto de no menos vital que era su pequeño taller. La palabra clave que lo explicaba todo era: perdurar. Se confiaba en ella, se compraba como se compraban antes las cosas: para siempre.
Hoy hay otro paradigma, otro contexto laboral y vital determinado por el consumismo. Hoy, la palabra que define la mayor parte de las cosas es: perentorio. Da igual que se trate de un ordenador que de un matrimonio: las cosas parecen estar hechas para disfrutar el momento, esperar a que queden obsoletas, cuanto antes mejor, y poder adquirir así otras nuevas para disfrutar no la cosa en sí, sea un portátil o una nueva esposa, sino la fugaz esencia de la novedad.
Hoy se construye sólo para ahora mismo; se compra un teléfono móvil sabiendo que dentro de una semana estará superado: habrá salido uno nuevo que tendrá una cámara con más megapíxels, GPS, acceso a internet más rápido, posibilidades inútiles pero no por ello menos atractivas para aquellas mentes cuyo deseo primordial es seguir comprando las cosas que desean; mentes de individuos —no sé si de personas— cuyo único cometido en la vida parece ser “estar a la última” y tener lo que el vecino todavía no tiene... al menos de momento.
Incluso se fabrica con materiales altamente perecederos porque, ademas de abaratar costes ¿qué sentido tendría hacer cualquier cosa con buenos materiales cuando va a haber que tirarla al cabo de poco tiempo?
Nadie fabrica ya máquinas como la Singer. Nadie construye ciudades pensando en dentro de cien años. Ese es el mundo en que se desconoce al investigador que, tras años de trabajo, descubre una nueva vacuna, mientras las masas admiran a los concursantes de la última edición de Gran Hermano; es la sociedad que ignora a las personas que se sacrifican por los demás y famosea al tiempo a los políticos más ramplones e inútiles, a cantantes que no cantan o a aquellos que tienen el inmenso honor de hacer cualquier jilipoyez que los haga acreedores a figurar en el Libro Guinnes de los Records del año en curso.
Por eso no es de extrañar que la RAE no tenga en su diccionario la palabra alcucilla, el concepto que define aquel pequeño artilugio metálico que contenía el aceite especial con que mi padre, con auténtica devoción, engrasaba los suaves y delicados engranajes de su Singer para después poner los pies en el pedal, hacer girar la rueda y, mientras oía de nuevo el sonido armonioso y dulce, empujar la tela de los pantalones que formaban parte del sustento de una familia construida también para durar... aunque a veces los engranajes chirriaran, y no hubiera alcucilla ni aceite para suavizar aquellos roces.
Un día nos moriremos todos. Y con nosotros desaparecerá la palabra alcucilla, como desaparecieron las viejas Singer, o los indios y los búfalos cuando dejó esta vida el coronel Freeligh. Me pregunto si habrá algún Douglas Spaulding que se dé cuenta, que tome conciencia... o si estarán todos pendientes del nuevo modelo de teléfono móvil que se anuncia para la nueva temporada.
P.S. Mentiría si no reconociera que me pierden ciertos gadgets electrónicos y que este blog no lo escribo con una Montblanc, sino con el teclado de mi iMac. Así que, sin darme cuenta, he vuelto a caer en el maldito dualismo que criticaba en el post anterior ¿por qué me cuesta tanto superar viejos vicios, superar clichés ya desfasados, empezar desde ese ahora que ahora critico?
Sin duda alguna: he de encontrar la opción C también para este asunto. Así no puedo seguir.